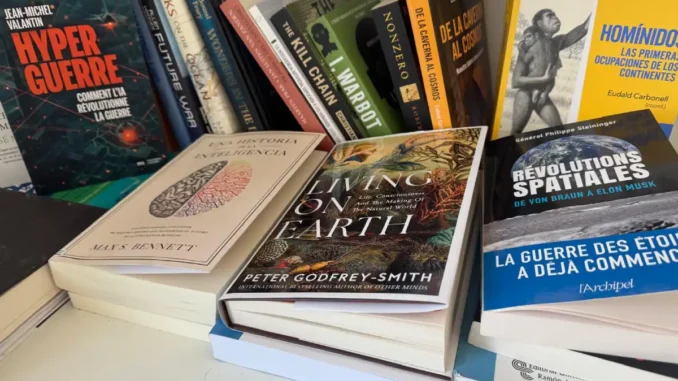
Esta cuarta entrada dedicada a las lecturas imprescindibles para los amantes de las Ciencias y las Artes Militares sigue la línea de la anterior, ya que trata algunos títulos que, a priori, se diría que tienen muy poco que ver con la guerra y sí mucho con otras materias, como la antropología, la paleontología o incluso la futurología. Sin embargo, como no nos cansamos de recordar, aprender sobre técnica, táctica, nivel operacional o nivel estratégico es una tarea ardua que no puede acometerse desde la cerrazón, sino que necesita el concurso de muchos conocimientos que exceden el ámbito militar. Y es que la interdisciplinariedad, más que en ningún otro campo, es necesaria para entender tanto la guerra en tanto que fenómeno como todo aquello que la rodea.
10) Sapiens: El largo camino de los homínidos hacia la inteligencia
En este caso, hablamos de un libro que tiene ya algunos años a sus espaldas, si bien en lo fundamental sigue completamente vigente (asumiendo que algunas de las disciplinas han evolucionado mucho en fechas recientes). Escrito por el periodista Josep Corbella, en realidad es una sucesión de entrevistas o más bien un libro de divulgación escrito en forma de entrevistas a tres destacados investigadores españoles: Eudald Carbonell, Salvador Moyá y Robert Sala, todos ellos especializados en la prehistoria humana.
Lo interesante de «Sapiens: El largo camino de los homínidos hacia la inteligencia» es que ayuda sobremanera a entender, además de una forma muy sencilla y aprehensible, el proceso evolutivo que llevó de los homínidos primigenios al Homo Sapiens, especie de la que somos parte y que cuenta con características únicas, desde el dedo pulgar prensil a un cerebro que ha evolucionado progresivamente hasta desarrollar capacidades como el habla o la imaginación (parte fundamental de eso que llamamos «mente», aunque no está nada claro que sea algo diferente del propio cerebro).
Entender todo lo anterior -y muchas más cosas, en realidad-, es a la vez imprescindible para comprender cómo se ha llegado al fenómeno guerra, qué parámetros están detrás de su aparición y cómo podría evolucionar esta en el futuro, en la medida en que por ejemplo se generalice también la socialización de la ciencia y de la técnica; proceso todavía «en pañales» dado que apenas llevamos tres siglos de revolución científico técnica.
Más allá de esto, incluso entender las dinámicas de la selección natural, la estrategia del género Homo y particularmente de nuestra especie, el Homo Sapiens, en comparación con otras muy cercanas como el Neandertal, es útil para comprender en toda su profundidad el papel que el pensamiento simbólico, la capacidad técnica y la capacidad de socializar dicha técnica han jugado a la hora de traernos hasta aquí. Dicho de otra forma, el humano actual es consecuencia de una selección natural frente a cuyo descarnado juicio planteamos como mejor defensa la inteligencia y, en particular, la técnica. Una técnica de la que incluso la guerra es consecuencia, y no al revés.
No queremos, en cualquier caso, desvelar demasiado de un título que entre sus virtudes cuenta con una capacidad didáctica única, pues está escrito de forma muy accesible a cualquiera, independientemente de los conocimientos que tenga de historia, arqueología, biología, antropología o paleontología. Un título como decimos imprescindible, aunque sólo sea porque sin entender qué hace del ser humano precisamente eso, humano y cuáles son sus cartas en tanto que especie, difícilmente podremos entender por qué hay guerras y cómo es que, a pesar de la violencia y destrucción que implican, podrían ser la mejor forma de abordar determinados problemas.
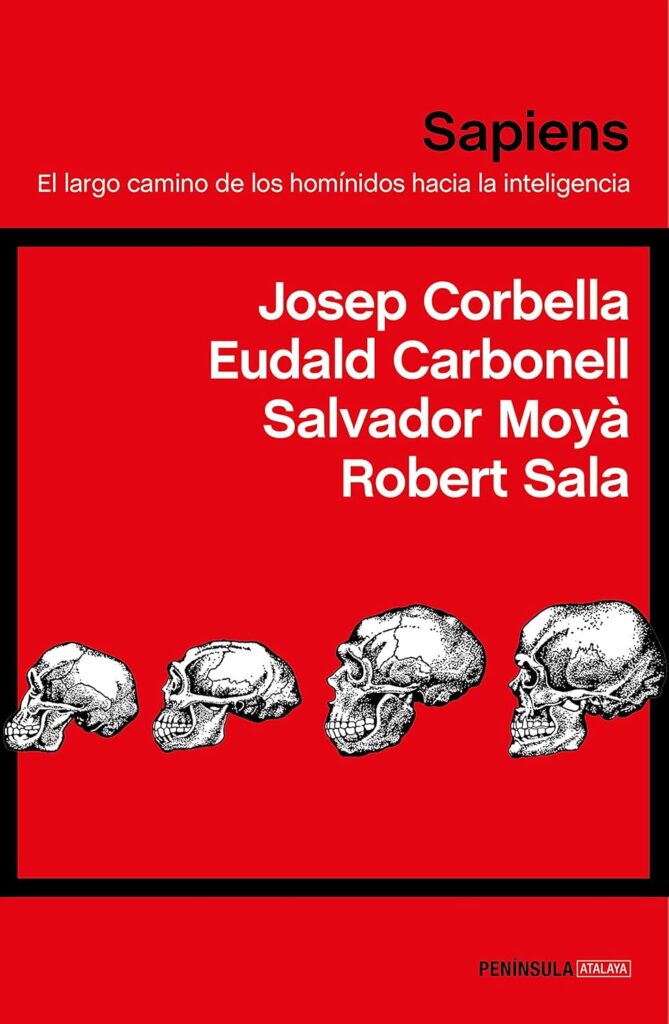
11) Una historia de la inteligencia
El título de esta obra de Max S. Bennett es sin duda totalmente engañoso para los amantes de todo lo que tenga que ver con la defensa. Al fin y al cabo, uno podría pensar que «Una historia de la inteligencia» es una obra dedicada a los servicios de inteligencia; nada más lejos de la realidad. Este libro trata sobre la inteligencia animal y, en especial, sobre la inteligencia humana. Un asunto que puede parecer no demasiado interesante en términos militares, pero que se antoja crucial si lo que se quiere es entender algunas de las razones por las que el ser humano va a la guerra, desde los reflejos heredados de cuando apenas éramos organismos pluricelulares sin un verdadero cerebro, al comportamiento social desarrollado durante nuestra etapa de primates.
Max S. Bennett, el autor, divide la obra en 5+1 partes, dedicando cada una de ellas a una fase de la evolución biológica, en relación con la inteligencia. Consigue de esta forma explicar a la perfección, de forma ordenada y muy didáctica, cómo la inteligencia se gestó en sus orígenes, para ofrecer ventajas adaptativas a organismos que apenas respondían a unos pocos estímulos procedentes del exterior con reacciones muy básicas. A partir de ahí habla sobre cómo la arquitectura neuronal avanza para incluir la «valencia», de forma que los estímulos pudiesen ser clasificados en «buenos» o «malos», provocando con ello acercamiento o huida, entre otras respuestas posibles, lo que sería el germen a su vez de los estados afectivos. También mecanismos de asignación de crédito para ponderar en escenarios algo más complejos la decisión más adecuada.
De ahí se pasa a la explosión del Cámbrico y la llegada de los vertebrados, criaturas que gracias a la dopamina pudieron instaurar sistemas de aprendizaje por diferencia temporal y que, con el desarrollo de los ganglios, pudieron establecer mecanismos de recompensas futuras para reforzar o castigar determinados comportamientos en función de su éxito. Habla, además, sobre la formación de la corteza cerebral, el desarrollo de un mecanismo de cálculo del tiempo y, también, de un mecanismo de percepción del espacio tridimensional, lo que a su vez hizo posible la autoubicación y el recuerdo de la posición de unos objetos en relación con otros.
El tercer avance del que habla Bennett tiene que ver con la simulación, y es que con el desarrollo de la neocorteza cerebral los seres vivos pudieron comenzar a hacer simulaciones del mundo externo, aprendiendo así mediante un sistema de refuerzo basado en modelos. Dicho de otra forma, poder simular el mundo a su alrededor les permitió pensar acerca de posibles escenarios antes de tomar decisiones reales, pasando a un sistema de ensayo y error vicario.
Un cuarto avance giró en torno a la mentalización o, lo que es lo mismo, la construcción de un modelo generativo de la propia mente, lo que hizo posible inferir el conocimiento de otros congéneres, aprender por imitación y anticipar necesidades futuras. Todo un logro que comparten con el ser humano algunos primates y que está en la base de la política, actividad que nos caracteriza.
El quinto y definitivo avance, que condujo a lo que ahora es el Homo sapiens, tiene que ver con el habla, es decir, la capacidad de utilizar un lenguaje complejo y simbólico, diferente del empleado por algunas especies animales. Un avance fundamental que hizo posible la acumulación social del conocimiento y su transmisión, iniciando una era de evolución cultural, diferente de la evolución biológica que había sido la única posible hasta entonces.
A partir de ahí, Max S. Bennett especula ligeramente sobre el futuro y sobre la Inteligencia Artificial, la otra protagonista de esta obra, ya que se va intercalando en cada capítulo en tanto el autor defiende que para ir más allá de los LLM actuales, es necesaria una comprensión más profunda de la forma en la que la propia inteligencia ha evolucionado desde los orígenes de la vida.
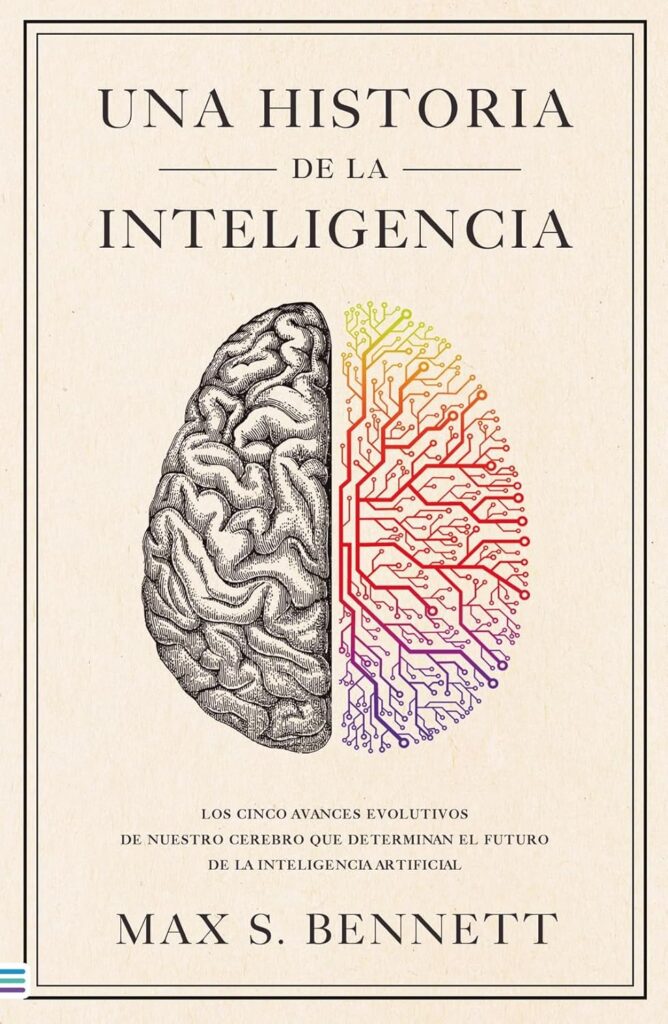
12) Révolutions spatiales: De Von Braun à Elon Musk
La última obra que recomendamos hoy, «Révolutions spatiales: De Von Braun à Elon Musk«, escrita por el general Philippe Steininger, desgraciadamente sólo está disponible en francés, al menos por el momento, lo que limita obviamente la cantidad de lectores en España e Iberoamérica capaces de abordarla. Ahora bien, hemos considerado necesario reseñarla en esta sección porque aporta una perspectiva única de un tema de importancia capital, al combinar experiencia militar, análisis geopolítico y una visión técnica sobre el papel del espacio en nuestras sociedades. Por decirlo de alguna manera, este libro no es únicamente una crónica histórica, sino también un intento solvente de hacer comprender los desafíos actuales y futuros que el dominio espacial plantea a nivel global, pero especialmente para Europa (y, obviamente, Francia).
El texto se organiza en torno a una narrativa cronológica y temática que conecta el pasado, el presente y las proyecciones futuras del espacio como un ámbito de poder y vulnerabilidad. Para ello, Steininger comienza su recorrido, como el título indica, con Wernher von Braun, el ingeniero alemán que marcó el inicio de la era espacial moderna con sus cohetes V-2 durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, con su contribución al programa Apollo de la NASA. Este punto de partida establece las bases de la «primera revolución espacial», caracterizada por la carrera entre superpotencias durante la Guerra Fría, en la cual el espacio se convirtió en un símbolo de supremacía tecnológica y política.
A partir de ahí, el autor transita hacia el presente, centrándose en figuras como Elon Musk, emblema del llamado «New Space». Musk, con SpaceX, representa una ruptura con el modelo tradicional de exploración espacial liderado por estados, introduciendo un enfoque empresarial que ha democratizado el acceso al espacio y acelerado su ritmo de innovación. Steininger detalla cómo esta transición ha transformado el espacio en un dominio indispensable para la vida cotidiana —desde las telecomunicaciones hasta la navegación por GPS— y, al mismo tiempo, en un campo de batalla estratégico, económico y militar, inaugurándose así lo que muchos llaman la «segunda era espacial».
El libro se estructura en varias secciones clave. Primero, ofrece un panorama histórico que contextualiza las revoluciones espaciales. Luego, analiza los sistemas espaciales actuales, destacando su omnipresencia y sus implicaciones en sectores civiles y militares. Steininger dedica especial atención a los parámetros y límites de estos sistemas, explorando cómo las infraestructuras espaciales son a la vez fuente de conocimiento, poder y desarrollo económico, pero también elementos vulnerables ante amenazas como ciberataques o sistemas espaciales ofensivos enemigos. Finalmente, el autor aborda los desafíos emergentes: la militarización del espacio, la soberanía nacional en este ámbito y el papel de nuevos actores, tanto estatales como privados.
Un aspecto notable del libro es su enfoque basado en una serie de preguntas críticas: ¿Cuáles son las nuevas amenazas en el espacio? ¿Es realista prever enfrentamientos militares más allá de la atmósfera? ¿Quiénes son los jugadores emergentes en esta escena? Steininger no solo plantea estas cuestiones, sino que las analiza con rigor, apoyándose en su experiencia y en un marco geopolítico que pone especial énfasis en los retos que enfrentan Francia y Europa frente a potencias como Estados Unidos, China y Rusia.
El orden del libro es, dicho esto, deliberadamente progresivo, pasando de lo histórico a lo contemporáneo y, finalmente, a lo prospectivo. Este enfoque permite al lector comprender cómo las revoluciones espaciales han evolucionado en complejidad y alcance. Steininger no se limita a una mera cronología; su narrativa está impregnada de un análisis estratégico que vincula cada etapa con sus implicaciones actuales. Por ejemplo, la transición de von Braun a Musk no es solo un cambio de personajes, sino un reflejo de la transformación del espacio como un dominio exclusivo de los estados a uno donde las empresas privadas desempeñan un papel protagónico. Este orden lógico facilita la comprensión de por qué el espacio, hoy más que nunca, es un terreno de competencia y cooperación global.
En resumen, se trata de una obra imprescindible por distintas razones. En primer lugar, porque vivimos un momento de intensificación de la carrera espacial en el que SpaceX lanza cohetes con una frecuencia sin precedentes, China avanza en su programa lunar y en la militarización del espacio —evidenciada por el desarrollo de armas antisatélite y las pruebas de un sistema FOBS— es una realidad palpable. Steininger subraya que el espacio ya no es un lujo o una curiosidad científica, sino una necesidad estratégica que afecta la soberanía de las naciones y la seguridad global. En este contexto, su análisis sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras espaciales resulta urgente, especialmente ante el aumento de tensiones geopolíticas que podrían extenderse más allá de la Tierra.
En segundo lugar porque, en el contexto actual y como ciudadanos europeos, no podemos abstraernos del hecho de que el Viejo Continente tiene ante sí el desafío de mantener su relevancia en un campo dominado por gigantes como Estados Unidos y actores emergentes como China o India. Steininger aboga por una mayor «autonomía espacial europea», un tema candente en este 2025…
En tercer y último lugar, «Révolutions spatiales: De Von Braun à Elon Musk» invita a una reflexión más amplia sobre el futuro de la Humanidad. En un mundo donde la dependencia de la tecnología espacial crece exponencialmente, comprender sus dinámicas es imprescindible para ciudadanos, líderes y decisores políticos. En este sentido, Steininger no solo informa, sino que obliga a pensar críticamente acerca de la gestión responsable de este nuevo campo de batalla.
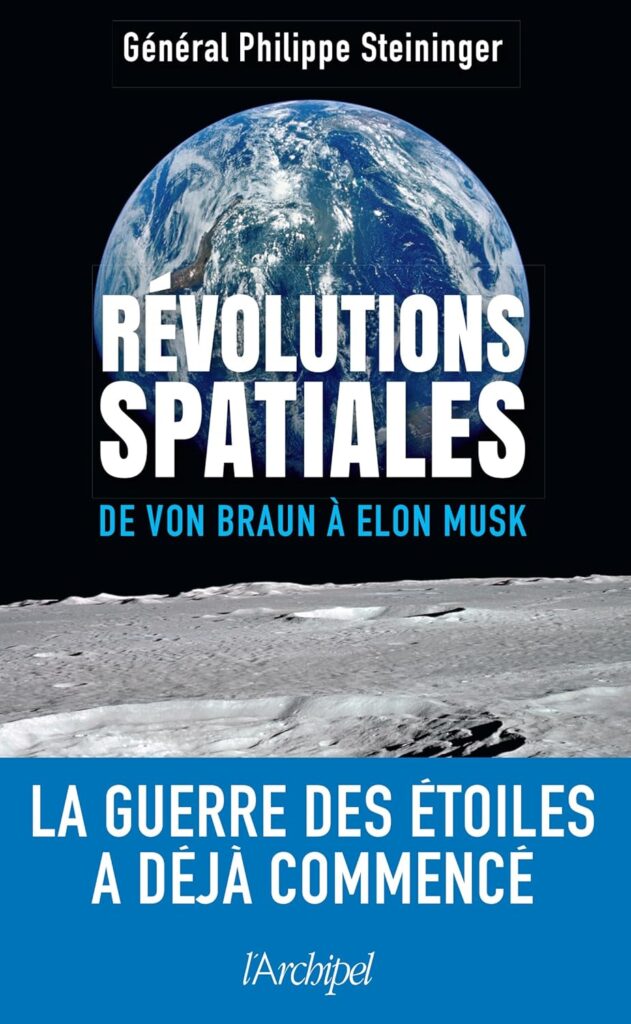
IMPORTANTE: Las opiniones recogidas en los artículos pertenecen única y exclusivamente al autor y no son en modo alguna representativas de la posición de Ejércitos – Revista digital sobre Defensa, Armamento y Fuerzas Armadas, un medio que está abierto a todo tipo de sensibilidades y criterios, que nace para fomentar el debate sobre Defensa y que siempre está dispuesto a dar cabida a nuevos puntos de vista siempre que estén bien argumentados y cumplan con nuestros requisitos editoriales.



Be the first to comment